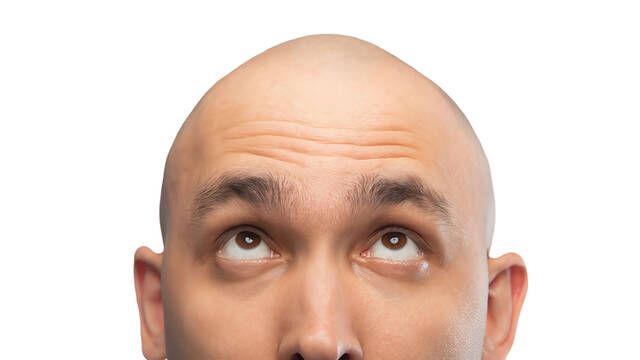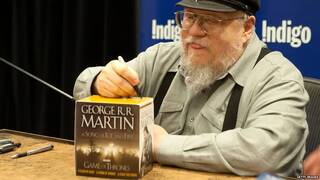España ostenta el récord de ser el país con mayor proporción de hombres calvos del mundo —un estudio de la Universidad de Tübingen cifra la prevalencia en un 42,6% de la población masculina, lo que subraya la magnitud de un problema que va mucho más allá de la estética y que tiene un fuerte impacto emocional y social.
Ahora, una investigación desarrollada por el Departamento de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid abre la puerta a un tratamiento eficaz para la alopecia androgénica, el tipo más común de pérdida de cabello que afecta a millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Publicada en la revista Stem Cell Research & Therapy, la propuesta combina células madre procedentes de la grasa corporal con trifosfato de adenosina, una molécula energizante que actúa como “batería” celular para regenerar el folículo capilar.
En cinco años podrá comercializarse
El responsable del estudio, el doctor Eduardo López Bran, subraya que aunque el fin de la calvicie no será inmediato, los avances logrados acercan significativamente ese objetivo. Según López Bran, los próximos cinco años serán cruciales para completar las siguientes fases de ensayos clínicos en humanos y obtener las autorizaciones de las agencias reguladoras, claves para que esta innovadora terapia pueda llegar a la práctica médica habitual.
Los experimentos iniciales en ratones mostraron resultados alentadores: los roedores tratados con la combinación de células madre y trifosfato de adenosina lograron recuperar casi por completo su pelo, mientras que los que solo recibieron placebo experimentaron una repoblación mucho menor. Estos datos consolidan la hipótesis de que esta fórmula podría neutralizar la acción de la dihidrotestosterona (DHT), la molécula responsable del afinamiento progresivo del folículo en la alopecia androgénica.

El doctor López Bran y su equipo también destacan que la terapia podría adaptarse a diferentes perfiles: en los ensayos, las hembras de ratón mostraron una recuperación “total” o “intensa” en un 90% de los casos, mientras que los machos alcanzaron repoblaciones completas en el 50% y significativas en el resto. Aunque se trata aún de modelos animales, los investigadores confían en que estos resultados puedan trasladarse a la población humana en futuros ensayos.